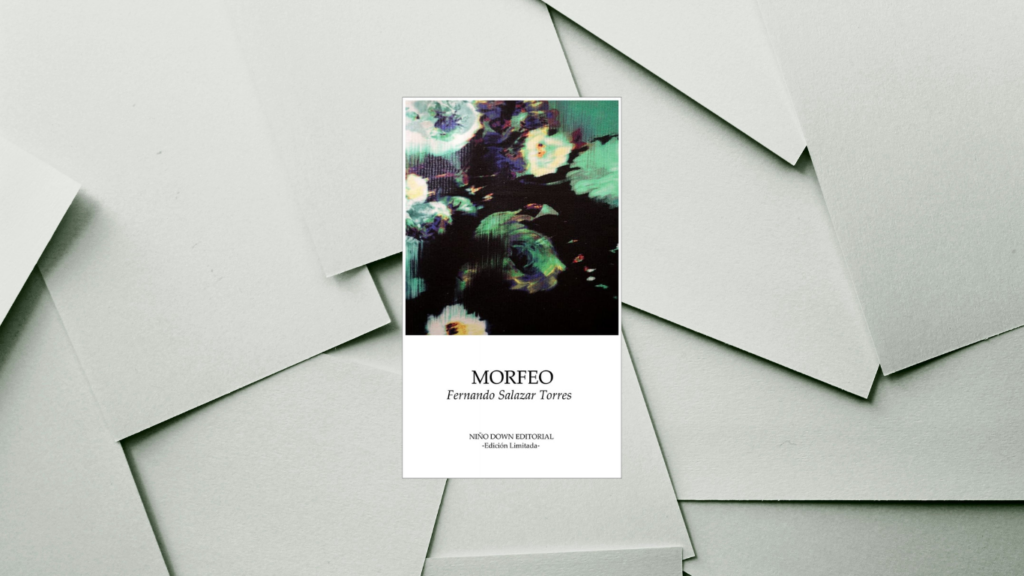Desde un inicio, el objetivo de esta columna ha sido abrir el diálogo entre el arte y la ciencia. Sin embargo, en este afán he dado por hecho que mis lectores comparten conmigo una definición de lo que todos consideramos ciencia. Palabra que a veces puede confundirse con otros conceptos cercanos, como el de tecnología o academia.
Es por lo anterior que considero importante hacer una pausa para definir ciencia, al menos para los propósitos de esta columna y así llegar a un mejor entendimiento con quién lee estas líneas.
Lo que hoy en día podemos considerar como conocimiento científico, no siempre ha tenido ese nombre y sin embargo ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo.
Sabios de la antigüedad llegaron a obtener conocimientos muy precisos sobre aspectos del mundo natural, como los movimientos de los astros o incluso el cálculo del diámetro de la tierra, todo esto mediante lo que hoy en día entendemos como un método científico, pero que en su momento era visto como parte del conocimiento humano y no se le diferenciaba de otras formas de conocimiento, como la filosofía o la sabiduría en general.

Ya que a partir de su bautizo con el nombre “ciencia”, se la distingue de otras formas de conocimiento, me parece importante retomar que la palabra viene del latín scientia, que se puede traducir como: conocimiento, experiencia o saber. De estas acepciones me gustaría subrayar la de experiencia, pues como veremos más adelante, la palabra alude a un conocimiento que se sostiene tanto en evidencia empírica como en un ejercicio lógico o racional.
La separación entre lo considerado teológico, filosófico o sabiduría y lo que hoy en día llamamos propiamente ciencia, comenzó en el período histórico conocido como La Ilustración, sobre esto me gustaría retomar las palabras de Noam Chomsky, al ser cuestionado sobre el concepto de “revoluciones científicas”:
«Así que, durante milenios, los sabios se habían conformado con las respuestas tradicionales a preguntas tan sencillas como: ¿por qué una roca cae al suelo y el vapor sube al cielo? De acuerdo con Aristóteles, buscan su lugar natural, ahí está la respuesta, así que ahí se acaba el problema. En realidad, los científicos del siglo XVII fueron los primeros en permitirse asombrarse por ello e investigarlo, descubriendo muy pronto que las creencias convencionales eran completamente falsas. Bien, en ese momento, la ciencia entró en una nueva fase, su fase moderna. Y merece la pena cultivar esa capacidad de asombro. Eso es esencialmente la Revolución Galileana. No creo que haya sucedido en otros campos, pero comienza con la capacidad de asombrarse ante fenómenos muy simples, no sólo de decir: “bueno, es natural, así que no hay nada que investigar”.»
Por lo tanto, la ciencia nace primero de nuestra capacidad de asombro y crece gracias a una actitud crítica hacia las afirmaciones que en la vida cotidiana son consideradas como verdaderas, sin ponerlas en tela de juicio. Debido a esto podemos afirmar que el pensamiento crítico y el pensamiento científico son sinónimos, permitiéndonos poner a prueba las creencias tradicionales sobre nosotros mismos, los demás y el universo que nos rodea. En corto, decir que algo es obvio, lógico, natural o de sentido común, no es una respuesta suficiente para la ciencia.

A pesar de su importancia, los elementos antes descritos no son suficientes por sí mismos para definir un emprendimiento científico. Hasta ahora solamente llegaríamos al planteamiento de preguntas o tal vez al planteamiento de posibles respuestas (hipótesis).
Retomando la revolución científica a la que se refiere Chomsky, existe un antecedente directo a la misma, que contiene los elementos faltantes y que fue citado por personajes como Newton, Kepler e incluso Galileo Galilei. Se trata del desarrollo intelectual que se dio durante la edad de oro del mundo islámico, en específico los tratados de Al-Hassan Ibn al-Haytham, latinizado como Alhazen o Alhacén.
Alhacén fue un genio de la óptica, la astronomía y las matemáticas, que estableció la importancia de someter a prueba las hipótesis que nos hemos planteado, tanto desde la razón como desde la comprobación empírica. En palabras de Alhacén:
«Por lo tanto, quien busca la verdad no es quien estudia los escritos de los antiguos y siguiendo su disposición natural, deposita su confianza en ellos, sino quien duda de su fe en ellos y cuestiona lo que de ellos deduce, quien se somete tanto al argumento como a la demostración, no a los dichos de un ser humano cuya naturaleza está plagada de todo tipo de imperfecciones y deficiencias. El deber del hombre que investiga los escritos de los científicos, si su objetivo es aprender la verdad, es enemistarse con todo lo que lee y… atacarlo por todos lados. También debe sospechar de sí mismo al realizar su examen crítico, para evitar caer en el prejuicio o la indulgencia.»

Hoy en día podemos entender esto como una propuesta a someter nuestra hipótesis tanto a un análisis dialéctico, como a una experimentación rigurosa. En cuanto a la dialéctica, es un diálogo entre nuestra hipótesis, que en este caso sería una tésis y una antítesis, compuesta de todos los argumentos alternativos o que podrían explicar mejor la respuesta a la que queremos llegar. En lo concerniente a la experimentación, existen actualmente toda una serie de parámetros a tomar en cuenta para hacer un experimento en forma. Después de todo esto, es muy probable que la hipótesis inicial cambie, hasta llegar a una tesis que se sostenga, es entonces que hemos llegado a un conocimiento científico.
Existen entonces dos aspectos que conforman a la definición actual de ciencia, su método y el tipo de conocimientos que se obtienen mediante dicho método.
En cuanto al método científico, este tiene que ver con la formulación de preguntas sobre el funcionamiento del mundo o de la realidad, la posterior formulación de posibles respuestas y el poner a prueba esas posibles respuestas para comprobarlas o refutarlas. En cuanto al tipo de conocimiento, las respuestas comprobadas dan lugar a una serie de conocimientos coherentes entre sí, capaces de describir y predecir el mundo real.
Finalmente, la ciencia no plantea respuestas fáciles ni hechos inamovibles, se trata de conocimientos en constante revisión y siempre perfectibles. Los conocimientos pueden cambiar, pero seguiremos hablando de ciencia mientras la capacidad de asombro junto con una actitud crítica, motiven una argumentación sólida y una comprobación bien estructurada.
Por lo tanto, el núcleo de la ciencia es una actitud ante el mundo, ante la manera en la que entendemos la búsqueda de conocimiento y el lugar que ocupamos en el universo.
Sé que esta definición no es la más técnica, pero espero que quien lee pueda estar de acuerdo con la esencia de lo que intento transmitir y a partir de ello construir un diálogo con quien escribe estas líneas. Nos leemos en la próxima columna, en donde de manera similar definiremos lo que es el arte para los fines de esta columna.
Columna: Transpoiética.


Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio
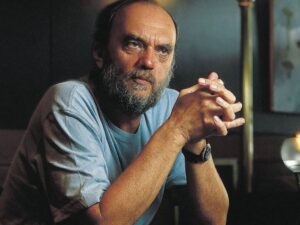
Arlt y Fontanarrosa: entre la herida y la risa de las malas palabras
También te puede gustar
Continuar leyendo

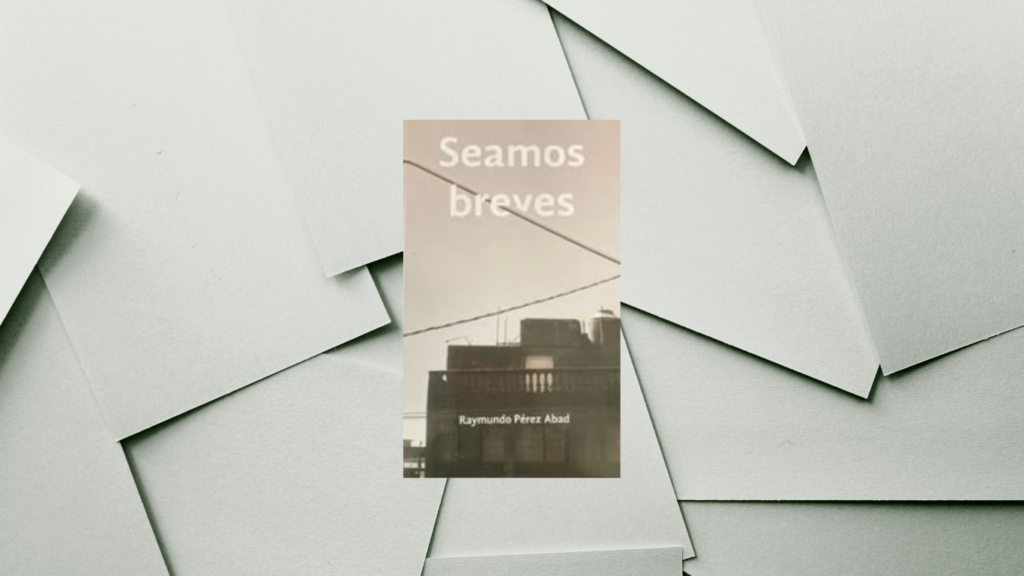
 Invencible Radio
Invencible Radio