
¿El silencio puede doler más que el grito?
Esa fue mi primera impresión cuando acompañé a la Brigada Callejera Elisa Martínez en la Caminata del Silencio —la marcha convocada el 31 de octubre para recordar a las trabajadoras sexuales asesinadas en el país—.
Llegué a un edificio viejo, húmedo, casi abandonado: Concordia 115, en el Centro Histórico. Afuera, algunas mujeres esperaban a sus clientes, con la mirada fija en el pavimento o en el humo del tráfico. Les pregunté si sabían a qué hora comenzaría la Caminata; una de ellas me sonrió tímida. No sabían a qué hora saldría ni desde dónde. Me dijeron que ellas no irían: tenían que trabajar. Fue un niño quien me condujo por los pasillos oscuros hasta dar con la Brigada.
Entré al edificio: paredes húmedas, luces parpadeantes, el olor a flores y perfume de mujer se mezclaban. En un pequeño departamento, las trabajadoras sexuales preparaban la ofrenda para las que ya no están. En ese espacio convivían el duelo y la memoria. Había nombres, fotografías y flores de cempasúchil. No era solo una ofrenda: era un altar de memoria para quienes murieron en la oscuridad, sin justicia ni perdón.
“Hoy no será una marcha, será una protesta”, me dijo una de ellas mientras se maquillaba heridas en el rostro. Era Halloween; la tradición dice que en esa festividad los muertos caminan entre nosotros. Algunos aseguran que esa noche está cargada de energía negativa. Pero en esa habitación, a pesar del dolor, ellas sonreían amablemente y, de algún modo, parecía que se sentían acompañadas.
Cuando comenzaron a caminar hacia el Zócalo, el ruido de la ciudad pareció apagarse. Las vi avanzar con velas encendidas, sosteniendo pancartas que decían:
“La esquina es de quien la trabaja”
Y la consigna que más resonó entre la multitud:
“¿Qué queremos? ¡Derecho total al trabajo sexual!”
A cada paso, el silencio se volvía más político. No era una marcha muda: era un grito sin garganta.
A lo largo del trayecto, el silencio pesaba más que el ruido del tráfico. Escuché testimonios que me costará olvidar: historias de violencia, abusos y justicia ausente. Pero más allá del dolor, había una claridad brutal: la prostitución en México es un espejo que refleja lo que no queremos ver.
Durante el recorrido, varias de ellas también hablaron de otra forma de violencia: la que viene de ciertos sectores del feminismo. Me dijeron que, para muchas colectivas, ellas “no son mujeres” o “no son sujetas de derechos” solo por dedicarse a la prostitución. Las mujeres trans lo sienten doblemente: por su identidad y por su oficio. “El feminismo dice que lucha por todas, pero a nosotras no nos voltean a ver; solo existimos cuando les conviene para el discurso”, me dijeron. Para ellas, esa exclusión también es una forma de muerte: la social, la simbólica, la que reafirma que su humanidad parece siempre negociable.
No se trata solo de cuerpos en venta, sino de vidas en disputa.

Entre el abuso policial, las cuotas del crimen organizado y la indiferencia de la sociedad, las trabajadoras sexuales viven en un sistema donde todos las usan, pero nadie las defiende.
Las autoridades las ignoran, los delincuentes las extorsionan y la gente las juzga. México compra el deseo y después castiga a quien lo ofrece.
Lety, una de las trabajadoras sexuales de más de 40 años de edad, me contó que fue violada por 14 policías y que le faltaban varios dientes debido a los golpes que había recibido durante los años por clientes, padrotes y abusadores.
Me atreví a preguntarle por qué no intentaba vivir otro tipo de vida.
Su respuesta fue:
—¿Cómo? Nunca terminé de aprender a leer. Solo tengo el kínder. Sufrí un abuso desde muy joven. Parece que desde la infancia traía un cartel que decía: “Violenme, culeros. Aquí estoy”.
No cree en el amor ni tampoco en Dios, me confesó con los ojos cristalinos. Y, a veces, ya no desea despertar.
Pero aquí sigue. Porque, según ella, “lo único que queda es echarle huevos, porque no hay de otra”.
Otra mujer, de nombre Elvira, relató que una compañera pierde la vida cada semana, debido a distintos factores: no tener acceso a medicinas, ser discriminadas en hospitales, o al cobro de piso por parte del crimen organizado.
A una más le exigieron 80 mil pesos por una operación que necesitaba urgentemente, cuando ni siquiera tenía para la canasta básica.

“Nosotros, los pobres, no importamos. Como no tenemos dinero para pagar un hospital, solo los ricos interesan. En 28 estados de la República están matando a compañeras de maneras violentas; por eso decimos que son feminicidios y transfeminicidios”, aseguró.
Mientras caminábamos por La Merced, muchas trabajadoras sexuales se quedaban en la banqueta mirando el paso de la protesta. Algunas quisieron unirse, pero sus padrotes las habían amenazado: si se acercaban, les cobrarían una cuota.
Ahí mismo, en plena marcha, había gente que cotizaba precios.
La indiferencia no conoce respeto.
Me contaron que hay mujeres que siguen ejerciendo incluso a los 80 años, con hijos, esposos y nietos. El trabajo sexual no es solo marginalidad: es supervivencia.
Algunas intentaron dejar la prostitución y trabajar en empleos formales, pero debido a la escasez de estudios —la mayoría solo tiene primaria—, los únicos trabajos que obtuvieron fueron de limpieza; sin prestaciones y con salarios menores a lo que conseguían en las calles. Al ser jefas de casa, les fue imposible mantener sus hogares, por lo que regresaron a su antiguo oficio.
La Caminata del Silencio me enseñó que no hay nada más ruidoso que la injusticia sostenida en silencio.
Escuché el eco de esas voces que el país decidió callar, pero que siguen caminando, una vela a la vez, entre la esperanza y la rabia.
Conocí historias de abuso, de extorsión, de cuerpos tratados como mercancía y desechados como basura.
Una mujer me contó que su hermana murió por los golpes de madrotas y agentes corruptos en 2013, y que ella misma usó bastón durante meses porque no podía caminar por las agresiones que había sufrido.
Todas coincidían en algo: el enemigo no está solo en la calle, sino en las instituciones que deberían protegerlas.
En México, la prostitución está atrapada entre la criminalización y el abandono.

No es legal ni ilegal: existe en un limbo donde las autoridades pueden extorsionar sin rendir cuentas, donde el crimen organizado cobra “piso” y donde la sociedad consume placer mientras condena a quien lo ofrece.
La hipocresía es tan vieja como el deseo: el país que se persigna frente a la Virgen es el mismo que compra cuerpos por la noche.
Pregunté: ¿Por qué es importante esta caminata?
Respuesta:
“Porque nuestras amigas quedan en el olvido. La caminata significa que queremos que nos respeten, que nos consideren personas, porque somos seres humanos”, me explicaron Lety y Kimberly.
La Caminata del Silencio me hizo pensar que las trabajadoras sexuales —mujeres cis, mujeres trans, mujeres mayores, mujeres migrantes— son las metáforas vivientes de este país.
Soportan la violencia, la indiferencia y el juicio moral de todos.
Pero siguen de pie.
Siguen trabajando, riendo, marchando.
Incluso en el cuerpo más herido sigue habitando la necesidad de ser visto como humano.
Demuestran que la pobreza también se hereda, que la desigualdad también se compra, y que lo que realmente se prostituye no siempre son los cuerpos, sino las conciencias.
Esa noche, frente al Zócalo, las velas encendidas parecían pequeñas constelaciones.
No había música ni discursos, solo el murmullo de las mujeres recordando nombres. Después, silencio. El sol se escondió, y mientras, ellas colocaban en el suelo fotos de sus amigas, sus hermanas, sus compañeras…

Y entendí que el silencio también puede ser una forma de dignidad: una manera de resistir cuando ya no quedan palabras.
México es el segundo país más violento para las mujeres en América Latina.
Pero mientras existan marchas como esta, habrá un anhelo —aunque sea pequeño— de que la sociedad, la gente y el país las miren de otra manera, que no les den la espalda.
Y mientras haya alguien que escuche, el silencio seguirá gritando.
Columna: Bitácora escorpiana: entre el deseo y la rabia.
Fotografías por Javier Lether.


Literatura, cine e insomnio

Kinto Sol y el amor como resistencia: 25 años de historia y el pulso de Maldito Amor Volumen 2

Claroscuro, El acontecimiento del tránsito vital

Love of Lesbian: cuando la celebración sucede antes del silencio
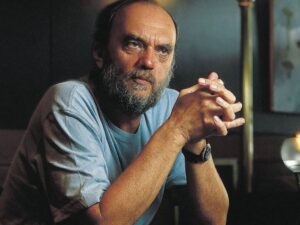
Arlt y Fontanarrosa: entre la herida y la risa de las malas palabras
También te puede gustar
Continuar leyendo

 Invencible Radio
Invencible Radio 


